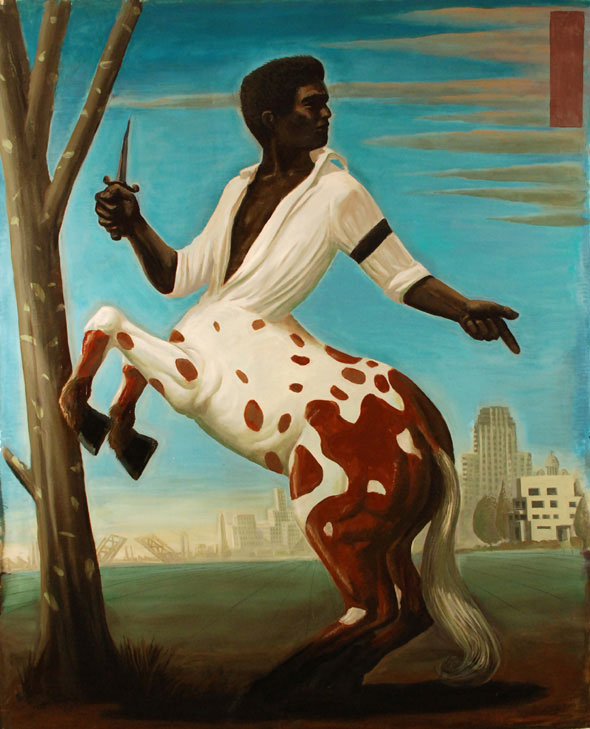Juanjo Olivera
“La Correspondencia
Perón-Cooke es en verdad un vasto documento sobre la
revolución en la Argentina ,
servido por un tejido de valoraciones y juicios sobre las cosas, que en el
rápido tacleteo de las máquinas de escribir –o de la tinta simpática- con que eran
elaborados, traducían las resonancias de los pensamientos políticos más
sugestivos de todos los tiempos.”
Horacio
González. “La revolución en tinta limón, Recordando a Cooke”. Unidos N° 11/12, octubre de 1986
Este es uno de los textos que seguimos agarrando cada
tanto cuando la practica política nos pone encrucijadas, para ver y entender un
poco más el peronismo. Todas las cuestiones nodales, del peronismo que fue y
del que viene, están redactados en la dramática “Correspondecia Perón-Cooke”,
González bien nos alerta que el “peronismo son cartas”. Tal vez sean las
cartas, lo que crea los diferentes peronismos más que el Perón gubernamental
encarnado, del pasado luminoso y los discursos incandescentes del balcón de la Casa Rosada. El
problema que desgrana el drama del peronismo de la resistencia es el de la
autenticidad de las directivas de la conducción y la puja por el liderazgo
local en la ausencia del líder. Esa necesidad de autenticidad persistirá en el
peronismo incluso luego de la muerte del viejo general, pero ya para
desacreditar al otro sector, de “ser o no ser”, de ser de la “primera hora”,
peronista.
“sin peronismo no hay revolución, pero no todo el
peronismo es revolucionario; sin la izquierda no hay revolución, pero no toda
la izquierda sabe entender al peronismo. Largas reflexiones éstas en donde
debemos encontrar el germen de su teoría de la “burocracia” y del “gigante
invertebrado”, al mismo tiempo que la laboriosa interpretación intentada para
referir mutuamente la historia del peronismo y la historia de las izquierdas
liberacionistas, en el bastidor de la revolución latino-americana”.
González resuelve a través de Cooke la dialéctica
planteada por Eva Perón donde el peronismo sino asumía su ser revolucionario no
sería nada. La respuesta a ese problema no resulta para nada sencillo, porque
además el peronismo para Cooke contenía lo que llama González “la paradoja del
lugar cambiado”, no era solo potencialmente revolucionario sino la amenaza real
al status quo, y contrariamente, donde estaba el nombre de la revolución, en el
Partido Comunista, esta se veía postergada. Sin embargo, como muestra González,
Cooke resuelve esa tensión abriendo y no cerrando. Dirá, si no todo el
peronismo es revolucionario y sin él la revolución es imposible, y la izquierda
“sin sujeto” no comprende al peronismo, se deberá incluir a ambas experiencias
en una nueva serie que las contenga en el bastidor de la revolución
latino-americana, que para Cooke solo se podía realizar a la luz de la revolución
cubana y si el peronismo se reconocía como un movimiento de ultra-izquierda
ocupando un rol de vanguardia en los movimientos insurreccionales
continentales. Claro está que la definición que le pedía Cooke le resultara
imposible a Perón en su esquema pendular de bendiciones “urbi et orbi” y donde
los “dispositivos” y las “formaciones” eran vistas como herramientas y aparatos
políticos, utilizables según dispusiera el momento y la situación. Sin embargo,
aunque el viejo general no estuviera dispuesto a compartir su mando, sabía que
con el peronismo solo no alcanzaba, y aún con los desencuentros dramáticos de
los 70, los jóvenes de entonces identificados con la izquierda peronista y la JP , llegaron a la conclusión
luego de pasar por diferentes experiencias políticas en tiempos democráticos de
los 80 y 90, que sin el peronismo era imposible.
“No es cierto ahora que debamos ser continuadores del
pasado que no fue. A fuerza de verdad, nunca nadie lo es, por más que diga
escuchar “lejanos mandatos”. En ese caso, mal se busca ser “nuevo” bajo ropajes
antiguos que parecerían más dignos. Mejor sería reconocer rupturas, saber que
somos otros, pero que cabalmente lo seremos si conseguimos releer esas voces
antiguas, muy terribles, sin advenedizos temores.”
La revista Unidos, concentró a gran parte del
peronismo de los 80, allí se ven los puntos de fuga. Todas las líneas políticas
internas, si es posible decirlo del peronismo y si es que hay algo
realmente por fuera del peronismo, y todos los problemas que tenía el
peronismo. Entonces cada vez que nos vemos con la dificultad, algún nudo
gordiano peronista que nos plantea la praxis política, Unidos, “las
cartas” y “tinta limón”, llamados estos con el tono que se nombra a
los amigos ya que uno con el tiempo se siente un poco amigo de un texto,
recurrimos a ellos como textos imprescindibles y esclarecedores.
Unidos contiene todas las líneas y debates de lo que
llama Álvaro Abós el post-peronismo. Nos muestra desde una forma poco habitual,
como son sus propios escritos, la acción y el prontuario político de nuestros
dirigentes, sus ideas de entonces. Así podemos ver notas del mendocino Bordón,
de Chacho Álvarez, de Carlos Menem, de José Pedraza, el viejo sindicalista ferroviario
que fuera citado por el mismo Hernández Arregui como exponente de un nuevo
sindicalismo de liberación, en su momento de gloria, tal vez, y que convertido
en burócrata sindical en los 90 y tras la muerte del joven Mariano Ferreyra la
historia lo opaque y finalmente lo devuelva al olvido.
Unidos contiene todo lo caótico de las miles de líneas
y capas que podía contener el peronismo renovador de los años 80, una revisión
total y con todos para repensar la acción futura del peronismo, luego que los “mariscales
de la derrota” como se los llamaba entonces al sintomático Herminio
Iglesias y el sequito que acompañó a Italo Argentino Luder en las elecciones de
1983. Unidos era un big-bang de donde podrían surgir virtuosas constelaciones o
el caos mas espantoso, la nada. Todos sabemos el final del cuento, la década
menemista, el Frente Grande-Alianza y el 2001 que le pone cierre a toda aquella
época post-peronista abriendo en el 2003 una novedad.
“No somos, no podemos ser cookistas, pero no ocurrirá
nada interesante si el presente traza una muralla china contra las
virtualidades no consumadas del pasado. Entonces, hay una forma ideal de ser
“cookistas”, que también es la única que permite ser hoy peronistas, y que
consiste en pensar que en la historia hay siempre algo más que nos excede y que
no sabemos explicar, pero también es irreprimible el deseo de negarla en la que
ella también nos niega, esas transformaciones que se prometieron y que nadie
realizó.”
La revolución en tinta limón de González nos
interpeló a finales de los 90 y en aquellos primeros años del 2000 a muchos de nosotros
que nos encontrábamos en la búsqueda de rastros de futuro y de sobrevivientes
que nos pudieran mostrar senderos ocultos por la maraña académica, la
decadencia de los medios de comunicación, la frivolización de la política y las
nuevas teorías de la filosofía política que arribaban con la crisis.
La voz de
González era para nosotros la voz perdida de John William Cooke, como también
Rubén Drí era la voz de un Hegel tercermunista que nos acercaba a través de la
dialéctica del amo y el esclavo a las experiencias de la Teología para la Liberación y en Alcira
Argumedo encarnaba nuevamente la voz de un olvidado Rodolfo Kusch.
En documentos de nuestra agrupación estudiantil,
bautizada John William Cooke, y
bendecida en su presentación por Amanda Peralta y Envar el Kadri en la sede
de Ramos Mejía de la Facultad
de Ciencias Sociales, nos reconocíamos como “revisionistas de los
revisionistas” y desde ahí haríamos
nuestro aporte. Decíamos “Las Cátedras Nacionales” de los años 70 como
quien recita un mantra, decíamos Jauretche como talismán, un “San Jauretche”,
dijimos Cooke y Perón como distintivo y bandera.
González, reúne sobre si una condición difícil de
contener en un solo envase, la facultad de contener en su experiencia, en su
obra, dos tradiciones no siempre concluyentes como son las estéticas culturales
y la militancia política. Quien venga corriendo hacia él sin contemplar sus dos
frentes se dará de bruces contra el viejo profesor.
En las primeras reuniones que nos juntamos con
González para hablar de incluir una materia en la Carrera de Ciencia Política
de “pensamiento popular argentino…” que por entonces era la carrera con
mayor presencia de la
Franja Morada pero con la huida de De la Rua en el 2001 la Franja se deshizo y el
frente que integrábamos (el Movimiento de Refundación de Sociales) ganó el
Centro de Estudiantes y las elecciones de la carrera con un amplio margen y eso
nos permitió renovar e incluir algunos cambios en la curricula, la respuesta
fue fulminante:
¡¡Popular!!
Sí, le
dijimos nosotros, además hay que llevar las discusiones del bar a los
claustros.
En aquel entonces había bares donde se discutía, había
estado el Bar del Sur en la sede de Marcelo T. de Alvear donde se hicieron mil
charlas entre ellas la
Cátedra Libre Che Guevara que organizara con gran éxito la
agrupación El Mate, otro bar fue el Astillero atendido por Gustavo Bulla y
Alejandro Montalbán y un alegre portugués que muchos recordaran y la Barbarie en la sede de
Ramos Mejía. Entonces buscábamos argumentos para convencer a González que nos
diera clases. González, sigue:
¡Ustedes están locos!
¡¡el bar!! ¡¡ponerle popular…!!
¿Qué se creen que soy? ¿Cursaron mi materia?
¡Esos son lo temas de Alabarces! ¡¡Me van acusar de
plagio…!!
El bar está bien, pero la cursada y el aula…son importantes
¿Cómo vamos a dejar el aula o convertirla en un bar…?
Silencio total. Nos miramos entre nosotros, Cristian
Vaneskeheian, Cora Arias y Eugenia Ball Lima, aquella tarde en el Afiche en
M.T.A, éramos cinco desolados estudiantes prontos a recibirnos.
Nos dijimos ¿Y ahora? González terminó la coca-cola
frunció el ceño y sonrió de costado y dijo:
¡Bue…no se, voy a ver que puedo hacer con este programa!
Eso de popular, no va, “político”,
“pensamiento político”,
¿ustedes son de Ciencia Política, no?
¿Quién es el director? ¿Varnashi, Varnaghi? Bueno
veremos, tengo poco tiempo y viajo mucho…
Finalmente en la siguiente reunión nos anotó el
programa en una servilleta con una rubrica indescifrable y accedió a dar
clases, pero con la condición que nosotros cursáramos también la materia y
participáramos de la organización. Tomó la humilde revista “La Montaña ” que publicábamos
con otros compañeros de Comunicación y dijo:
¡¡Ah, La
Montaña , como Lugones e Ingenieros!!
Cerró el maletín y se tomó un taxi.
Desde aquel segundo cuatrimestre de 2003 hasta hoy, con
designaciones y sin designaciones, sin altas y con bajas, siempre bajo la
promesa inconclusa, la materia Pensamiento Político Argentino se sigue
presentando en Ciencia Política. Año tras año, siempre con un programa e
invitados nuevos, con compañeros que se ponen el traje de alumno y alumnos que
se asumen compañeros, vamos.