• Publicado en revista La Montaña, Arte, Cultura y Militancia Marzo 2000
Juan José Olivera
Con la ley N° 21.322, el golpe de estado del 24 de marzo del 76 de la Junta Militar cerraba a sangre y fuego una etapa de participación política de las masas populares y sus organizaciones, declarándolas “ilegales y disueltas”. Al mismo tiempo dejaba sin efecto la Constitución, cerraba el Congreso e intervenía las instituciones públicas y los organismos nacionales, provinciales y municipales de gobierno.
Pero más allá de hacernos la pregunta de cómo pudo ser posible tanta crueldad, tanto odio y opresión, sucesos e interrogantes que retrotraen casi sin esfuerzo a la Alemania nazi, al igual que ese sentimiento colectivo de ceguera, de ignorancia egoísta y a veces cómplice, nos preguntamos también qué quedaba en pie, dónde resistía aun la esperanza, la alegría popular, ¿ qué había pasado en esos años? ¿Qué paso con la política?¿Con los partidos políticos, con los sindicatos y las organizaciones de base, y con la gente?
Solo tres años separan del júbilo popular del 25 de mayo de 1973, cuando retornaba a la Casa Rosada un presidente electo por las mayorías, al negro 24 de marzo de 1976, luego se impondrá el régimen por siete largos años. ¿Cómo se pudo instalar? ¿sobre qué bases se apoyó la dictadura y quién se abstrajo de lo que ocurría, quienes callaron, pactaron, negociaron y consensuaron lo terrible?
Cabe señalar que en esos años había un fuerte proletariado industrial hegemonizado por el peronismo, al igual que sectores relacionados con empleos estatales y profesionales ligados a las áreas de la asistencia social del estado como la educación y la salud. Pero se respiraba cierto aire de desilusión del gobierno peronista, las pujas dentro del peronismo y el rechazo popular a las medidas restrictivas del Plan Rodrigo en 1975 dejan al gobierno de Isabel Martínez de Perón sin apoyo, y ni siquiera las próximas elecciones pactadas para ese mismo año 76 favorecieron la articulación de un discurso político que canalizara el consenso hacia la resolución democrática de las diferencias y detuviera el golpe. Maria de los Angeles Yannuzzi, profesora de teoría política e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, señala en su libro Política y Dictadura que en las vísperas del Golpe ya algunos sabían que se estaba preparando, aunque no se sabía la fecha exacta, tanto el gobierno como la oposición, es así que cuando un periodista radial le preguntó el 23 de Marzo al presidente de la UCR, Ricardo Balbín, que se podía “hacer” con el golpe, este le respondió que “la solución no estaba ya” en sus manos, y ninguna voz de peso se levantó en ese momento en defensa del gobierno constitucional ni para defender la Constitución.
Los militares necesitaban consenso, estos no estuvieron solos, el golpe del 76 tenía adherentes convencidos, apoyos críticos y oportunistas, tanto en ámbitos de la política como en la economía y también eclesiásticos, de quienes veían la posibilidad de insertarse en la política, antes pormenorizados o eclipsados por el arraigo y las expectativas que tenían los sectores populares en el peronismo. Con este marco fue que personalidades de los sectores más reaccionarios y conservadores participaron como funcionarios interventores de organismos estatales, empresas estatales, organizaciones sindicales, clubes de fútbol, gobernaciones, municipios y todos los espacios que concentraran participación masiva y se disputara poder de algún tipo, o pudieran ser usados para fines que no fueran los que creían los militares que debían ser: el orden y la paz de los cementerios.
El plan económico de Martínez de Oz requería romper con la mediación entre Estado y Sociedad, esto es terminar con las concepciones de una democracia participativa no solo desde lo formal y legal, congelando la política y la acción de las masas argentinas. Pasar de la etapa del Estado Social a un régimen dictatorial conservador en cuanto a la modalidad y tradición impuesta a través del rol de las Fuerzas Armadas, pero ultraliberal, individualista y de libre competencia en cuanto a lo económico.
Así el 16 de febrero de 1976 los lideres de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE) decretan un lock –out patronal donde habían cerrado desde las industrias más grandes hasta los Kioscos. La APEGE se había sumado a los fines de presionar al gobierno de Isabel con las cámaras de Comercio, Construcción, Exportadores, Importadores, Supermercados, Grandes Tiendas, la Sociedad Rural, la CARBAP, entre otras. Uno de los responsables fue Jorge Aguado, luego secretario de Agricultura de Roberto Eduardo Viola y gobernador de la provincia de Buenos Aires con Leopoldo Fortunato Galtieri. Un estrecho colaborador de Aguado fue, tanto en agricultura como en la gobernación bonaerense, el hoy cuestionado titular del Banco Central, Pedro Pou. Aquel paro patronal fue la ofrenda civil a la sedición militar del 76.
El golpe se enfrentaba con las dirigencias políticas pero los militares contaron, sin embargo, con algunos apoyos inmediatos como el del Partido Socialista Democrático de Américo Ghioldi, premiado con la embajada en Portugal y luego reemplazado por su correligionario Walter Constanza. La relación de las Fuerzas Armadas con este partido minoritario era cercana y venía ya desde la Revolución Libertadora que derrocó a Perón en 1955. El gobierno de Jorge Rafael Videla, también mantuvo en su puesto al intendente de Mar del Plata, un amigo de Ghioldi.
Por iniciativa del secretario general de la Presidencia de Videla, el general José Rogelio Villareal, el radicalismo acercó a dos embajadores de origen Balbinista: Rubén Blanco al Vaticano y Héctor Hidalgo Solá a Venezuela. La idea del entonces jefe del radicalismo, Ricardo Balbín, era colocar piezas para un futuro desemboque político y para trabajar sobre la actitud de rechazo que tenían los militares de Videla con la dirigencia política. Las pujas internas de la Junta Militar provocaron la desaparición de Héctor Hidalgo Solá secuestrado por una patota militar el 18 de julio de 1977 en Buenos Aires.
Algunos civiles sumaron apoyo en el ámbito diplomático como Oscar Camilión (del Movimiento de Integración y Desarrollo, MID, embajador en Brasil); Juan Ramón Aguirre Lanari (Liberal de Corrientes, reemplazó a Hidalgo Solá en Venezuela); José Antonio Romero Feris (autonomista de Corrientes, embajador en Costa Rica); Francisco Moyano (demócrata de Mendoza embajador en Colombia); Leopoldo Bravo (bloquista de San Juan embajador en Moscú).
Otro ámbito de presencia civil fueron las intendencias con este nivel de participación durante la dictadura: radicales, 310; peronistas, 192; demócratas progresistas, 109; MID, 94; Fuerza Federal Popular, 78; democristianos, 16; intransigentes, 4 y otros partidos, 78 (75 conservadores y 3 provinciales).
La subordinación de los civiles a los militares suponía además de un poder basado en las armas, una idea en ciertos lugares de la dirigencia política y también, por qué no decirlo, en una parte de población, de superioridad moral que se asentaba en los “valores de la Patria”, hecho que parecía asegurar por sí mismo la “restauración” del buen vivir en sociedad. Por eso mismo como sostuvo Balbín tiempo después, el “Proceso encontró una expectativa optimista” cuando llegó al poder en marzo del 76.
En verdad no fueron pocos los que vieron en las Fuerzas Armadas ese único “reaseguro moral” capaz de controlar la crisis y de intentar una reconstrucción del estado, en ese contexto es que el MID de Rogelio Frigerio, por ejemplo, que poco antes del golpe rompe con el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) no tuvo reparos en caracterizar a la nueva dictadura como “una manifestación de la revolución nacional”, se abocó, lisa y llanamente a apuntalar al régimen militar.
En el otro extremo del arco ideológico, el Partido Comunista, sugirió en esos años que Videla ante la alternativa de varios generales era un “militar democrático”, mientras impulsaba un “pacto cívico-militar” para salir de la crisis de desgobierno en que la Argentina se encontraba luego de la muerte de Perón y el nefasto gobierno de “Isabelita”. Acerca de la posición del PC, mucho se ha dicho y aunque sus militantes nunca estuvieron de acuerdo con las concepciones de las organizaciones de guerrilla urbana acerca de la lucha armada y el peronismo, también en mayor o en menor medida sufrieron persecuciones en los lugares de trabajo y encarcelamientos debido a la militancia sindical de base, más allá de las justificadas acusaciones de otras izquierdas de que el PC gozaba de cierta inmunidad debido a los pactos comerciales cerealeros de la dictadura con la ex. Unión soviética.
Muy llamativo es también, el oportunismo y el “participacionismo” de algunos dirigentes sindicales y políticos peronistas que, lejos de ponerse en clara oposición, prestaron apoyo al régimen.
El sindicato del SMATA que reúne a los trabajadores de las empresas automotrices como eslabón más fuerte del gremialismo argentino tiene su sede en un inmenso edificio de la Calle Belgrano y su fundación data del año 80, en una placa reza en letras doradas el recuerdo a un dirigente sindical muerto por un grupo “subversivo”. Este edificio, que fue inaugurado en plena dictadura, obedece también a un sistema de premios y castigos que tenían los militares con las fuerzas políticas y sociales. Además, esta política era instrumentada por algunos militares, como el general de la Armada Massera, que soñaban con una salida política personal.
A partir del año 79 la CGT comienza a reorganizarse en las catacumbas de los sindicatos, el despegue será la movilización del 30 de marzo de 1982 convocada a la Plaza de Mayo
En abril de 1979 se llama a una huelga general donde se reúnen los dos grupos sindicales: la Comisión de los 25 y la Comisión Nacional del Trabajo, esta última propone establecer una comisión de conducción única (integrada por los miembros de cada agrupación y ocho gremios del interior), mientras que los 25 proponían la “unión en la acción sobre los hechos concretos y cercanos”. Finalmente, la huelga se realiza pero con poco acatamiento debido a que la CNT le restó apoyo, uno de los dirigentes más representativos de la CNT era el plástico Jorge Triaca.
Es evidente que estos nexos sindicales y políticos estaban a la orden del día y muchos aprovecharon para enriquecerse personalmente conformando en el peor de los sentidos una “clase política” burocrática y parasitaria sin obstáculos ni límites ya que la participación y los canales de control estaban restringidos por los militares impidiendo al mismo tiempo toda oposición posible.
La política queda así restringida a ámbitos cerrados y elitistas pero no desaparece por completo para las masas populares. En Clase, Estado y poder en el Tercer Mundo el Sociólogo James F. Petras muestra en el capítulo dedicado a la época de la dictadura Argentina, “El Terror y la Hidra”, que la participación popular pasa a otro ámbito: el “informal”, que es el cotidiano, el lugar de trabajo, el barrio, como ámbito de resistencia, donde se mezclan prácticas directas e informales relacionadas con lo básico e inmediato. Lo vecinal, lo familiar y las asociaciones de fomento y ámbitos culturales recobran importancia y forman espacios de regeneración y contención política luego de la dispersión de las estructuras y de las organizaciones políticas mayoritarias hasta ese momento, debido al accionar de los grupos de tareas y de la política represiva impuesta por la Junta Militar.
Concebida como una derrota por las organizaciones políticas de la izquierda, la política continuó focalizada en las bases acostumbradas a décadas de represión y regímenes dictatoriales, los sectores populares más empobrecidos fueron lentamente organizándose como lo demuestran las movilizaciones de la CGT y el desprestigio post-Malvinas con que se tuvo que ir la dictadura. Pero este resurgimiento a pesar de las purgas masivas y continuas de los líderes de masas será sin “sin dirección”.
Juan Carlos Marín, en Argentina, 1973-1976 muestra que el grueso de los asesinados por el régimen eran militantes de las fábricas, “desapareciendo” comités ejecutivos enteros de secciones sindicales y funcionarios locales: líderes de la base, capataces, sindicalistas de orientación clasista, peronistas combativos, y luchadores populares padecieron la represión de una u otra forma. Los tanques y los grandes contingentes policiales que movilizaron los militares para hacer asaltos en los barrios de clase trabajadora revelan el temor que tenían a una reacción de los barrios obreros, villas y asentamientos. La mayor parte de los secuestros de trabajadores ocurrió después de las horas de trabajo para evitar la ira colectiva en el lugar de trabajo.
Petras señala que la represión logró minar el movimiento popular “formalmente organizado” pero no tuvo éxito en la destrucción de las bases, aunque éstas soportaron la carga mayor.
La dictadura del 76 tuvo como objetivo central la transformación del obstáculo principal para la expansión del capital: la clase trabajadora organizada y dotada de conciencia clasista. La meta fundamental del terror era un esfuerzo sostenido para abolir sistemáticamente la memoria de la solidaridad y de los lazos sociales populares y atomizarlo inculcando sentimientos de subordinación, inferioridad y servilismo característicos del período anterior al peronismo.
Finalmente, las denuncias de los organismos de Derechos Humanos que ejercían presión internacional y luego de la Guerra de Malvinas, la presencia activa de los partidos políticos mayoritarios acordando el retiro de los militares desprestigiados y ya sin ningún tipo de consenso para seguir gobernando, forman el contexto del final de la dictadura. Luego de la Guerra los discursos anti-subversivos, el discurso nacionalista chovinista de una posible guerra con Chile y la prometida bonanza de la plata dulce con el aparejado endeudamiento económico, ya no convencían a nadie. Vuelve la Democracia. En 1983, Alfonsín asume la presidencia con el discurso de que a partir de la recuperación democrática “se come, se cura, se educa”. La idea del radicalismo de ver el sistema democrático como un valor suficiente para encausar el conflicto social quedará sin fundamento al poco tiempo, los alzamientos “carapintadas”, las concesiones a los organismos internacionales de crédito y a los grupos económicos, el desempleo creciente y la ausencia de un proyecto realmente popular de desarrollo industrial le quitaron las bases sobre las que se podía haber sostenido esa idea democratizante reduciéndola a una concepción democrática en cuanto a lo “formal” pero sin correlato en lo social.
Con Alfonsín, Menem y De La Rúa la política recobró el espacio formal e institucional y en la opinión pública, pero dejando el sentimiento general de que se vota el “mal menor”, la creencia de que los partidos políticos son incapaces de solucionar algo, y la certeza de que los mejores hombres ya no están en la política.
Hoy, cuando la Argentina se encuentra nuevamente en una crisis económica y de representación política, donde la desocupación, la marginación y la exclusión de las clases populares dibujan un futuro incierto, vuelve a resurgir la Hidra, a la que hace referencia James Petras, dentro de esos mismos sectores cercenados y acallados; los movimientos de base “informales”, barriales, de desocupados, de trabajadores y estudiantiles, se están desarrollando y esparciendo como una enredadera sobre el muro.
Biografía: James F. Petras, “Clase, Estado y Poder en el Tercer Mundo”. Maria de los Angeles Yannuzzi, “Política y Dictadura”. Nestor Toribio y Ariel Apice “Partidos Políticos y Última Dictadura Militar” (Trabajo Monográfico). Vicente Muleiro “ Golpe con Traje y Corbata” (Clarín, Zona).
El giro a la izquierda llegó a México
Hace 7 años
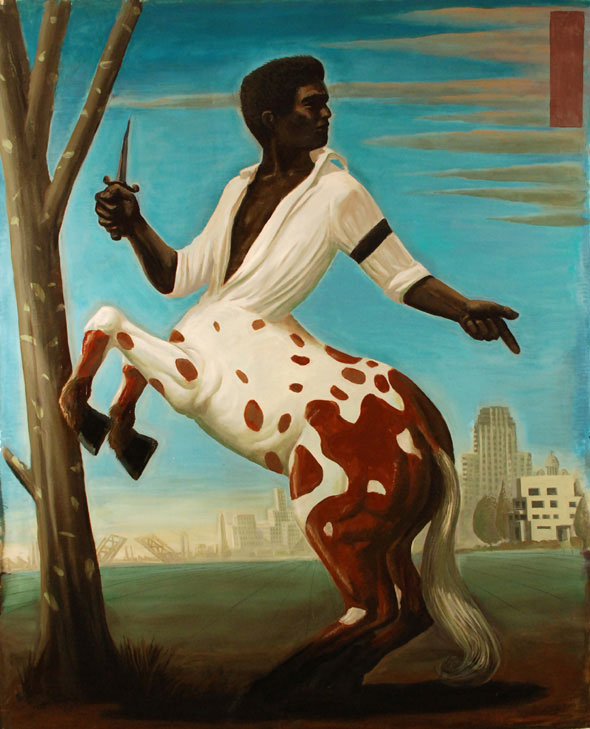

No hay comentarios:
Publicar un comentario